Por Diego Enrique Hernández.
Luego de cruzar el interminable agujero de gusano, creyó quedarse ciego
por unos segundos, cuando de pronto experimentó a través de su ventana del
alma, aquella aberración cromática que flotaba en los confines más profundos de
la cuarta vertical.
Había cruzado cuatro galaxias a lo largo de cuarenta años, y todo ¿para
qué? Acaso la inversión de veinte años de su vida estudiando cosmología,
calculando la curvatura del espacio y huyendo del canibalismo galáctico, había
sido vasto para encerrar su vida en una solitaria nave, perdida en el gran mapa
heliocéntrico.
En su tesis, quiso demostrar aquel sonido misterioso que danzaba sobre
el mar de estrellas, ese sonido que ningún otro ser había podido demostrar. En
las primeras lunaciones de su viaje, presenció todo lo que quiso saber acerca
del universo y sus rincones. Sin embargo diez mil millones de años luz lo
distanciaban de la tierra y el regreso aseguraba primero la muerte, a menos
que, encerrara su cuerpo en una cápsula vital, aunque ello supusiera un viaje
ciego; sin motivo aparente, lanzando toda su relativa existencia a un agujero
negro.
Jo aún tenía suficiente comida espacial para sobrevivir un par de años más,
sin embargo quería apostar todo y morir conociendo el motivo de aquel sonido
monótono que lo arrullaba bajo las estrellas cuando era un ser terrestre. Ahora
pertenecía al universo, hijo de la nova y testigo de las nebulosas de todas
formas y colores. Comprendía el paralaje estelar de cualquier distancia corta,
empero, no podía declararse el único rey del universo hasta develar el secreto
sonoro que había despertado su interés y su razón de vivir sobre el universo.
Cuando era un niño, en la medianoche despertaba bajo el esplendor de la luna,
pendiente del ruido que le ponía la piel de gallina. Formando deseos, sueños y
un miedo inexplicable que algún día comprendería.
Ya no tenía contacto alguno con otro humano, sus recursos se limitaban a
unas cuantas provisiones alimenticias y una recámara repleta de tanques de
propelente. En el caso de que presenciara el origen del extraño sonido, sería
como observar un atardecer disfrutando el momento y no preocuparse por
encuadrar la escena en un cuadro digital de alguna cámara fotográfica. Así pues,
Jo vivía como un cazador furtivo, aunque no conociera su presa. Pasaba horas en
estado de alerta, sentado frente a la ventana principal de la nave espacial,
dejando crecer aquella barba espesa y grisácea.
Ahí estaba, frente la singularidad de los torbellinos intergalácticos, superando
la velocidad de escape que le exigía ponerse de pie ante explosiones cercanas.
Su cuerpo viejo, casi inerte, capaz únicamente de prender y apagar el piloto
automático mediante comandos de voz. Alguna ocasión, cuando Jo pisó la tierra
por ultima vez; creyó amar la soledad y enfrentar el silencio con exquisito
placer, pero ahora, veía las cosas infernalmente distintas. Amaba aquel
infinito lugar, pero su mente inventaba voces y conversaciones alimentando du
patológica soledad.
Jo sabía que pronto vendría algo bueno, aunque la muerte se atravesara
de manera simultánea al tiempo de que su misterio quedara resuelto. Vivió su
vida creyendo que vidas paralelas existían a la vuelta de la vía láctea. Peor aún,
creyó que podría colonizar un nuevo planeta y mezclar su raza con seres
superiores al ser humano. Dejó de creer en que la humanidad llegaría a ser un
pensamiento unificado, que la violencia tendría fin y La Paz llegaría a existir
en su totalidad en la tierra.
Se sentía hastiado de guerras. En ese instante
más que nunca, comprendió en la infinidad de la maldad humana. También
comprendió que de cambiar en nuestro pensamiento de las cosas cotidianas, todo
sería terriblemente inacabable. Por ejemplo, en unos años su comida se acabaría,
sin embargo, su concepto del alimento cambiaría, y lo que en ese entonces era
una bolsa de puré de papa y chicharrón compacto; mañana sería un trozo de traje
espacial, o en casos extremos, su mismo cuerpo en el caso de que la
autodestrucción se apoderara de su mente.
Alguna vez, mientras existía conciencia, Jo quiso cambiar al mundo y
convertirse en un excelente ser humano que resolveros los misterios del
universo, pero ahora era nadie.
El tiempo dejó de existir en aquella nave espacial y la búsqueda de un
extraño sonido lo acompañó junto a su lecho de muerte mientras la supernova
absorbía su entorno.
Encaró la muerte y en ese instante quiso abrazar a la hija que nunca
tuvo, introducir su mano entre un costal de frijol recién cortado y hacer el
amor todos los días. Jo comprendió que la felicidad no era tener lo que se
deseaba, sino explorar nuevas posibilidades sobre aquello que no sabemos que no
sabemos. Reemplazó momentáneamente la felicidad de ese sonido que emitía la
gran explosión por verdaderas reflexiones sobre las cosas que sabía que no sabía.
Como la posibilidad de amar a su familia pese a que lo habían abandonado en su
infancia, sonreír en la calle a la gente que en algún momento creyó intelectualmente
inferior que él, amar a los animales y naturaleza por ser parte de su entorno.
Jo sonrío y sus lágrimas rodaron al cenit por la gravedad, abrazó su
muerte junto a aquellas cosas que comprendió segundos antes de morir y descansó
su muerte creyendo esperanzado en una vida post-mortem. Dejó de ser un científico
y adoptó finalmente el don de convertirse en un ser humano, deseando con toda
su alma que existiera una nueva vida para reponer todo el tiempo perdido.
Ahora Jo era un sonido despedido de una galaxia destruída. Un susurro a
medianoche, un sonido que tocaba la ventana a otro ser con miedo. Una nueva
esperanza resurgía en la tierra, unas cuantas galaxias aún quedaban y cien mil
millones de habitantes que despertarían en la madrugada con el terror
incomprensible de hacer algo de su pobre e inútil vida.

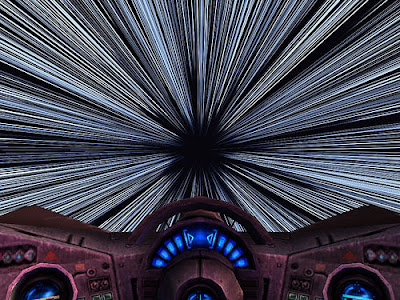
No hay comentarios:
Publicar un comentario